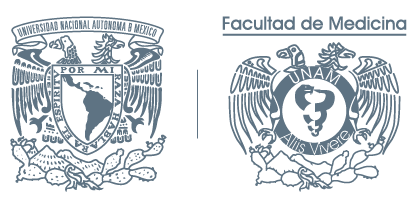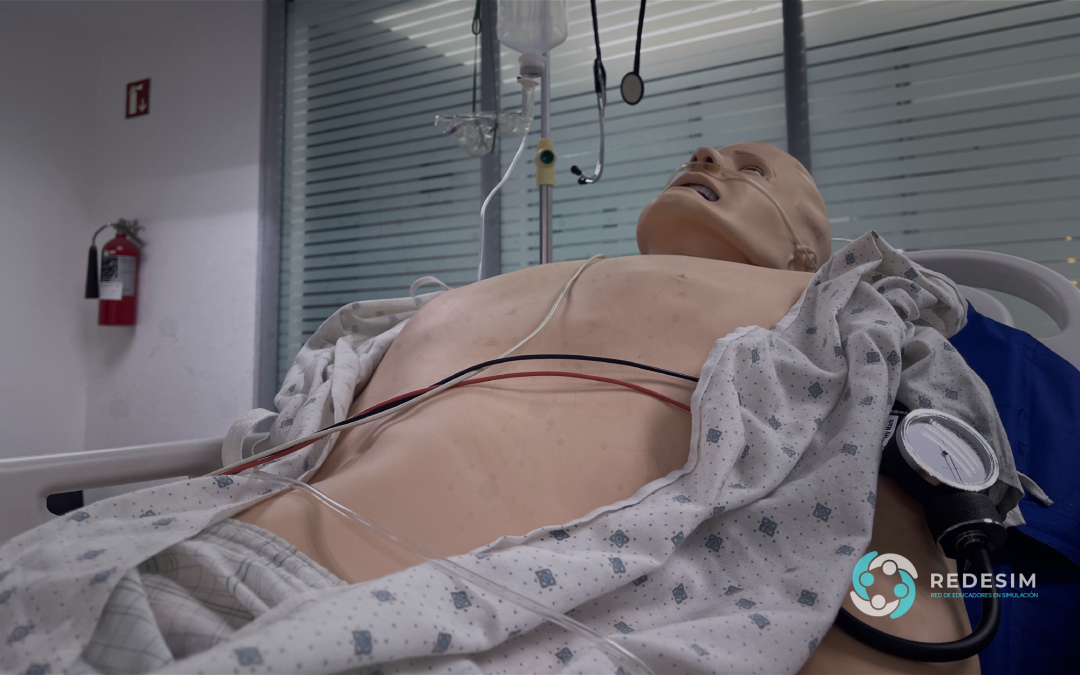Dr. Erick López León | Facultad de Medicina – UNAM.
La palabra competencia tiene diferentes definiciones entre las que destacan la emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un “conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (UNESCO, 1999); o la descrita por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como “la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales para realizar una actividad o una tarea desde una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz” (OCDE, 2003); sin embargo, en general todas las definiciones convergen en que es la capacidad de una persona para realizar o solucionar cierta actividad o situación, y para lograrla en el ámbito profesional, es indispensable la implementación de una educación basada en competencias. La cual, se originó ante las necesidades laborales y, por tanto, demanda que la escuela se acerque más al mundo del trabajo (García, 2010), y en el área de las ciencias de la salud no es la excepción.
La simulación es el centro de atención de diversas investigaciones educativas y laborales en las cuales pretenden demostrar si con el uso de esta, permite que los estudiantes o trabajadores logren ciertas competencias al término de participar en las actividades de aprendizaje con simulación, ya sea mediante la evaluación aislada o con un examen clínico objetivo estructurado (ECOE), y no es raro que concluyan de manera afirmativa; ya que, la simulación como estrategia educativa tiene los siguientes beneficios que promueven el logro de la competencia (Data, 2012; Krishnan, 2017; Murphy, 2007, Ruíz-Parra, 2009):
- Aumenta la confianza de los estudiantes con la práctica de procedimientos previamente de ejecutarlos con un paciente;
- Permite el entrenamiento y reentrenamiento mediante la práctica deliberada hasta corregir errores y afinar las habilidades; de esta manera disminuye la curva de aprendizaje y, mejora la adquisición y mantenimiento tanto de las habilidades procedimentales como cognitivas;
- Permite el entrenamiento de eventos raros al no ser siempre accesibles, además de ser peligrosos, poco comunes o inaceptables de ocasionar;
- Promueve un entorno de capacitación controlado y seguro donde el error le enseña al participante a conocer las consecuencias, y la forma de prevenirlo y solucionarlo.
Ante este panorama, es indispensable que todas las actividades de aprendizaje con simulación tengan como meta el logro de una competencia por parte de nuestros participantes; la cual, puede ser de un nivel de novato hasta el experto. Para determinar cual es el nivel deseado es importante que al redactar la competencia central de la actividad de aprendizaje con simulación responda las siguientes preguntas (Durante, 2011):
¿A quién se dirige la acción?
¿Qué debe hacer?
¿Cómo debe hacerlo?
¿Para qué lo debe hacer?
¿En qué ambientes y contextos debe hacerlo o actuar?
Para conocer más, te invitamos a revisar el contenido de la página y a los cursos impartidos por el Departamento de Integración de Ciencias Médicas (DICiM) de la Facultad de Medicina, UNAM; mientras tanto cuéntanos ¿al desarrollar tus actividades de aprendizaje con simulación tomas en cuenta de manera íntegra la competencia que lograrán tus participantes?
__________________________________________________________
- Data C., Upadhyay B. y Jaideep S. (2012). Simulation and its role in medical education. MJAFI. 68:167-172. Doi:10.1016/S0377-1237(12)60040-9.
- Durante-Montiel MBI et al. (2011). Educación por competencias: de estudiante a médico. RevFacMed: 54 (6): 42-50.
- García-García JA et al. (2010). Educación médica basada en competencias. Rev Med Hosp Gen Mex; 73 (1): 57-69.
- Krishnan D. y et al. (2017). Pros and cons of simulation in medical education: a review. International Journal of Medical and Health Research. 3 (6): 84-87.
- Murphy J. y et al. (2007). Is simulation-based medicine training the future of clinical medicine? European review for medial and pharmacological sciences. 2007; 11:1-8.
- OCDE (2003). Definition and selection of Competencies (DeSeCo). Paris: OCDE.
- Ruíz-Parra A., Ángel-Muller E. y Guevara O. (2009). La simulación clínica y el aprendizaje virtual. Tecnologías complementarias para la educación médica. Rev.Fac.Med. 57:67-79.
- UNESCO (1999). “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción” y “Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior”.